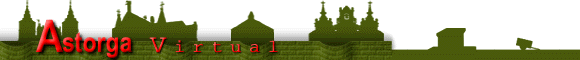
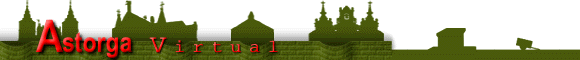
Astorga Virtual. Plataforma de Información electrónica de Ediciones y Publicaciones Astorganas, SA. Toda la información sobre Astorga.

por Roberto Alonso Domínguez
El Jardín era como la verde sonrisa, un poco melancólica, de la ciudad austera y dorada. En su algo más de media hectárea, bajo la carpa de los corpulentos y antañones árboles, por los breves y sinuosos viales, en las perfectas y sombreadas glorietas y hasta en los anchurosos y cartesianos paseos laterales vagaba algo así como un transparente y acogedor misterio. Unas casi vegetales construcciones nombraban mudamente aquellas angosturas y aquellos espacios sin nombre. El templete, invernadero de apagadas melodías que, por San Juan, florecían bulliciosamente. El pilón, espejo oscuro de la fragosa enramada. La casa del jardinero, apunte rústico entre la vegetación urbanizada. La fuente, casi feliz, como la del crédulo olvido del poeta, manando en la memoria morisca de los tiempos. El quiosco, crujiente de patatas fritas y como perpetuamente endomingado de gaseosas y chupilargos...
Era en verdad hermoso aquel pequeño laberinto de veredas fragantes y de plazoletas sombrías, de una casi decadente belleza, que revelaba su secreto y complicado encanto en los dos anchurosos paseos del sol y de la sombra.
La Rosaleda era un mundo aparte. Allí la geometría perenne y el efímero colorido de las rosas daban su apolíneo contrapunto al dionisíaco laberinto y al estallido de toda la gama de los verdes, rebosando en el gran rectángulo.
Y de regalo, de fabuloso regalo, el alto y pétreo alféizar por donde la mirada se perdía, sobre los ocres del paisaje, hasta topar invariablemente con la tallada aguamarina del Teleno.
Sí, era hermoso el Jardín, como un pequeño mundo, distinto y distante, dentro del henchido y sosegado universo de Astorga.
Como el jardín sonriente del poeta, el de la tranquila fuente de cristal, también tenía un viejo jardinero/ que cuidaba con esmero/ del vergel. De empaque noble y añoso, como su preciado tesoro, era mal llamado por nosotros, los niños de entonces, el Ti Veneno.
Aunque mal podía correr por sus venas otra cosa que la jugosa y dulce savia que en sus manos se hacía mimo, sabiduría y paciencia para que su rosa/tesoro, tuviera más quilates que el oro, para él. Y para todos. Y para que su coto verdinegro exhalara aromas sutiles y sombras de desmayada belleza.
Lo que pasaba no era otra cosa que su rostro se encendía un tanto cuando los chicos la emprendíamos con la idílica armonía que sus manos pulían y sus ojos vigilaban. ¡Ay, enjuto y velador señor Postigo!, tu malhadado apodo debió soltar algún emponzoñado virus, que enredado en alguna yema o esqueje, produciría, con el tiempo, le eclosión letal que daría al traste con tu mimada y miniada maravilla.
Astorga y su Jardín se miraban mutuamente como dos acabadas obras que el tiempo hermoseaba y la hermosura confundía. El Jardín era como otro monumento en la nómina de las cosas bellas de la ciudad. Y tan arraigado en ella, tras varias generaciones astorganas y una más que centenaria trayectoria, que ya participaba plenamente de su más genuina substancia.
Parecía ya como si hubiera sido puesto allí por los mismísimos romanos y hasta que lo hubiese descrito el minucioso Plinio. Residía en él, como en los umbríos jardines del Lacio, el poso nostálgico y renacentista de una sonata de otoño, dorándose sobre la plata antigua de las dos mil primaveras astorganas. Era, sí, como un modesto Pincio, con miradero vertido sobre crepúsculos enormes y gozosos. Como un humilde Belvedere, donde los lustrosos mirtos se alimentan con los mármoles soterrados. Tenía duende para las almas soñadoras. Su verde mancha, estallante en la ciudad lívida y blasonada, retuvo la atención de Mariflor, la heroína de Concha Espina, cuando, tras dejar, en el andén de Astorga, su opalino mundo de oleajes y caracolas, cabalgaba sumisa hacia la remota esfinge de arracadas y pañoletas. Y medio siglo después, aún pudo Antonio Colinas verlo y sentirlo así: "Como un pulmón de pájaro respira/ el jardín incrustado, la arboleda./ (Cuántas noches bebimos la hermosura/ desde este mirador...)".
Estupefacto quedé el día que me topé con un páramo implacable bajo los viejos árboles que inverosímilmente habían resistido el huracán. Todo, veredas, macizos, sombras, setos, viales, melancolía, glorietas, misterio, fuentes, líneas, bancos y espacios de su caprichosa y romántica caligrafía se lo había llevado el viento. Pero no un viento fraguado en las confusas e inmisericordes fuerzas de la naturaleza, sino elaborado, pertrechado y diseñado en los planos y en los presupuestos de unos increíbles jardineros que, a la hora de pensar, no debieron de tener en cuenta para nada, junto al sentir ciudadano y la exigencia de unos cánones de tradición y belleza, el dictamen siempre vigente del señor Postigo, ya jardinero emérito en los verdes campos del Edén.
Hoy habita el vacío un desmedrado jardincillo con el corto vuelo y el canijo empaque de una gran maceta desmitificada. Quedan, sí, del viejo Jardín, en un imposible diálogo con el fatal y gélido renuevo, los añosos y corpulentos árboles y las aisladas y huérfanas referen-cias del quiosco y del templete. Y, por supuesto, la misma balconada asomada al mismo e inalterable panorama que, afortunadamente y gracias sean dadas a Dios, no está en manos de nadie, de momento, la posibilidad de alterar.
Pero el Jardín no es el mismo. Ha perdido su cincelado encanto, su romántica belleza, su antigua e histórica prestancia. Camina vacilante, renquea, no sonríe. Es como si le hubieran talado el corazón.
.........................................
El precedente artículo, salvo algunas modificaciones en su léxico, pero conservando plenamente su textualidad, fue publicado en El Pensamiento Astorgano, el 2 de Septiembre de 1976, es decir, hace casi un cuarto de siglo. Se denunciaban en él los primeros ensañamientos contra el Jardín tras más de siglo y medio hermoseando, oreando y prestigiando a la ciudad. Con los viejos olmos y otras verdes arboladuras aún de pie, se vaticinaban allí no muy sonrientes perspectivas. El paso del tiempo ha confirmado, desgraciadamente, el vaticinio.
Seguidamente se contará la pequeña y triste peripecia de un ilustre e histórico jardín que definitivamente ha dejado de sonreír. O, lo que es lo mismo, de existir.
Un jardín histórico
El Jardín de Astorga no era un jardín cualquiera. Había sido concebido en 1835 mediante un pomposo y entusiasta acuerdo municipal, imbuido de alientos románticos y de inquietudes sociales, en unos años de talante revolucionario en los que Socialismo y Romanticismo se daban la mano en muchas cosas. Y había echado a andar en 1840, como Jardín Público y Municipal, cuando tal tipo de jardín constituía una casi total novedad en el mundo sociocultural de entonces.
Hasta esos años, los parques y los jardines, con todo su mágico universo, eran más bien cosa de la Realeza o de los estamentos aristocráticos. Y se revestían con las solemnes, teatrales y rígidas formas de los estilos italianos y franceses, tan afines al boato y al poderío de la Monarquía Absoluta.
Existían ciertamente lugares más o menos atractivos y sombreados, mejor o peor acondicionados y susceptibles de uso público. Eran esas eragudinas, más bien rústicas que urbanizadas y siempre excéntricas en relación con el tejido urbano y con el corazón de la ciudad.
Fue en Inglaterra y entre el siglo XVIII y principios del XIX dónde y cuándo se gestaron las nuevas ideas relativas al arte y a la sociología del jardín, de la mano de escritores como Pope y de arquitectos como William Kent. Propiciaban, en lo social, un jardín para todos, es decir, público o municipal y, en lo artístico, un jardín paisajista, como fiel trasunto de la naturaleza y liberado de los cánones renacentistas, barrocos y neoclásicos, imperantes hasta entonces. Así surgió el jardín romántico, también conocido como jardín a la inglesa, de libre expresión plástica y de libre, accesible y democrático disfrute.
Uniendo la práctica a la teoría, los emblemáticos parques londinenses de Hyde Park, Kensington Gardens y Regent's Park, propiedad de la Corona, pasaron a ser de uso público o ciudadano. Los dos últimos, en los años 1837/38, mediante un simple cambio de funciones. Lo de Hyde Park venía de más atrás y se realizó lenta y gradualmente. Hacia 1842 alcanzó su plenitud democrática con el placet dado a su famoso rincón de los oradores y en 1851 con la Gran Exposición Universal, allí celebrada.
Como puede verse, nuestro público y democrático Jardín se fue ideando y haciendo contemporáneamente a los cambios operados en esos míticos y famosos parques. Pero con el mérito añadido de que éstos, al hacerse públicos, estaban ya hechos como parques, mientras que nuestro público Jardín hubo que hacerlo desde sus mismos germinales cimientos.
Ese paralelismo con los inaugurales parques ingleses hizo del Jardín astorgano una especie de abanderado en esa nueva y revolucionaria manera de entender el jardín, anticipándose en el tiempo a la mayoría de los que, como fruto de la época, se fueron creando o habilitando a partir de entonces.
Parece oportuno señalar algunas reveladoras fechas al respecto.
Los tres más famosos parques públicos de la capital de España sólo pudieron ser disfrutados por los madrileños mucho después de que los astorganos comenzaran a disfrutar del suyo. El Retiro, vieja posesión de la Corona, fue traspasado al pueblo de Madrid en 1868, cuando, tras la Gloriosa, se fue de España Isabel II. El Parque del Oeste se hizo desde la nada, como el de Astorga, pero ya en 1907. Y la Casa de Campo, también posesión real, fue absorbida por la ciudad e incorporada a ella en 1932, cuando la República. Es decir, 28, 67 y 92 años, respectivamente, después de que echara a andar nuestro madrugador Jardín.
Los seis más románticos y afamados parques públicos de París fueron agregados y conformados a la ciudad (Bois de Boulogne y de Vincennes), o construidos ex profeso, como el nuestro (Parques de Montsouris y Buttes-Chaumont), o variados de titularidad y diseño (Parc Monceau y Jardines de Luxemburgo), entre 1852 y 1868, bajo el Segundo Imperio de Napoleón III y su famoso alcalde, el barón de Haussmann. Es decir, lustro más o lustro menos, casi un cuarto de siglo después de emprender su camino el pequeño y provinciano jardín astorgano.
Hacia 1840, cuando se terminó nuestro municipal edén, Nueva York tenía ya medio millón de habitantes. Pero no tenía, como Astorga, un romántico jardín público adecuado a su tamaño e importancia. Y lo tuvo, vaya si lo tuvo: el mítico y enorme Central Park. Los terrenos se adquirieron en 1856 y los trabajos culminaron en 1878. O sea, casi cuarenta años después de que los 4 ó 5.000 astorganos de entonces remataran los suyos.
Roma tuvo que esperar hasta 1902 para tener un gran pulmón urbano y público, adecuado a la importancia histórica de la urbe. En ese año, Víctor Manuel III adquirió la inmensa y famosa Villa Borghese, do-nando sus jardines a la ciudad para su uso público. Ciertamente el Pincio se construyó en 1812, como jardín público. Pero ya entonces era pequeño y marginal para aquella Roma.
Lisboa trazó hacia 1902/ 03 su espléndido Parque de Eduardo VII, en estilo inglés, naturalmente. Copenhague, en 1843, se adelantó bastante con su famoso Tivoli, la gran cucaña verde y lúdica de su corazón urbano. Pero con un trienio de retraso tras el nuestro. Y Bruselas tuvo su Parque del Cincuentenario en 1880, conmemorando los 50 años de la fundación, en 1830, del Reino de los Belgas.
El famoso Prater vienés fue coto imperial de caza, más allá de la ciudad y sus murallas. José II lo abrió al público en 1776. Pero fue una apertura, como hoy se diría, más bien virtual que real. La Hauptallee, fue durante largo tiempo de uso exclusivo de la nobleza y de su servidumbre. Sólo tras la demolición de las murallas, hacia 1857, Viena y el Prater se entendieron a todos los niveles.
Sin pretender ser exhaustivo en un trabajo como éste, trato también de referir nuestro Jardín a varios de entre los más notorios parques públicos españoles. El Parque de la Ciudadela de Barcelona se inauguró en 1888, coincidiendo con la Exposición Universal de ese año. El Parque de María Luisa, de Sevilla, se trazó tras la donación a la ciudad, en 1893, por la princesa Luisa Fernanda de Orleans de sus posesiones de San Telmo. Los Jardines del Real, en Valencia, fueron del Real Patrimonio hasta 1868, cuando la Junta Revolucionaria se los apropió y tras varias titularidades y funciones, pasaron, en 1912, a su actual condición de parque público. El Parque de Doña Casilda, de Bilbao, no extendió su refrescante trazado paisajista sobre la turbiedad de la Ría hasta los años 1906/07. El Parque malagueño se plantó por esos mismos años y como extensión de la antigua y pequeña Alameda. El Alberdi-Eder donostiarra se hizo a partir de 1880 sobre unos terrenos militares. El Campo Grande de Valladolid lo creó el alcalde Miguel Iscar, en 1878, sobre el antiguo y marginal Campo de la Verdad. Y, casi tan tempranero como el nuestro, el Parque de la Herradura compostelano no se trazó hasta 1852.
Pero de poco le han servido al aventajado Jardín astorgano esas honrosas y brillantes anticipaciones al frente de los más afamados parques o jardines, de pública y urbana condición, que atesora con orgullo nuestro mundo cultural.
Todos ellos mantienen, a pesar de todos los pesares, acosos, errores y bichitos, su vital relación con la ciudad a la que refrescan y embellecen. Y todos ellos consolidan día a día su primitiva imagen, renovadora y romántica.
Sin embargo, nuestro desvencijado Jardín se precipita, desde hace un cuarto de siglo más o menos, hacia la desorientación más disolvente, hacia la eliminación total de sus originales señas de identidad y hacia el completo silenciamiento de su discurso histórico, artístico y social, tan hermosa como tempranamente pronunciado.
Flores para un jardín desvanecido
El Jardín ha tenido sus irrespetuosos trituradores. También ha tenido sus entusiastas rondadores. O sea, con perdón, sus piro-manos y sus piropo-manos. Con perdón, otra vez. Lo malo es que aquéllos perduran y éstos cada vez son menos, lógicamente.
No es Astorga una ciudad sobre la que se hayan volcado, en elogios y admiraciones, viajeros con equipaje o salvoconducto más o menos romántico. Pero cuando el elogio o la complacencia han florecido, esas risueñas y agradecidas expresiones casi siempre se han referido, en todo o en parte, al Jardín.
O, para ser más justos, a ese conjunto o eje -como se dice ahora- urbano y armonioso que formaban el Jardín y la Muralla, unidos, aparte de por los mismos sol, aire y visión, por esa fina costura en forja y cantería de la hermosa puerta recientemente desaparecida. O sea que, ahora, partidos por el eje.
Un inciso al respecto. Uno ha visto con agrado cómo, en la otra punta de la Muralla, los hoy casi increíbles e impagables artistas de la Escuela-Taller, han completado el, en su día, inconcluso pretil del Paseo. Y, nada menos, que con materiales y procedimientos de entonces. Pero no me cuadran las cosas. Por un lado se reconstruye o completa el pasado con sus auténticas artes y materias. Y, por otro, se destruye ese pasado auténtico, con toda su genuina y palpable autenticidad.
Y vamos con los piropos. Don Matías cita en su Historia a un viajero-escritor, el Sr. Bengoa, emulo, al parecer, de Alarcón, el escritor-viajero. Y nos dice que en su libro De Palencia a La Coruña ve al Jardín como el atractivo incomparable de Astorga.
José Mª Cuadrado estuvo aquí en 1853, estudiando las epigrafías romanas del casi recién estrenado Jardín. Quizás por ello suavizó, con lo de herbosa, lo de yerma y callada que también vio en Astorga.
Otero Pedrayo, con más hondura y cariño, dedica al Jardín una de sus deliciosas Estampas ochocentistas de Astorga. La titula, galante y poéticamente, El Paseo de la Sinagoga, nombre que apenas se usó. Luego ya se refiere, como todo el mundo, al jardín, del que destaca su traza agradable y regular sobre la muralla. Y lo distingue, con fino olfato, de la ribereña Alameda y de las frondas salmantinas del Zurguén, es decir, de todas aquellas eragudinas marginales, de todos aquellos paseos solitarios y como descarreados que el Jardín de Astorga, tan revolucionariamente, metió o incrustó en la ciudad, pero con imagen y oficio urbanos.
El escritor gallego le llama también, en un bello soneto, jardín de epigrafías, donde invita a soñar y a reposar (la rima, al quite) con el pindárico elogio de Macías.
José Mª Luengo vuelve al Jardín de la mano de don Marcelo. Y evoca sus paseos con el maestro en las mañanas estivales. Con su instinto de arqueólogo profundiza entre las cosas perdidas. Y recuerda con nostalgia la fuente neomudéjar y aquélla otra de hierro, tan decimonónica, tan graciosa y que tan bien entonaba en la glorieta.
Ramón y Cajal, con un razonable y doble entusiasmo, propio del escritor y del científico que fue, dijo del Jardín y la Muralla ser el paseo más bello y saludable de cuantos se han visto. ¡Qué receta!
Al hispanista Walter Starkie, en su libro El Camino de Santiago, le causó buena impresión nuestro Jardín. Contrapone esa complacencia al triste impacto que le causan las ruinas y ausencias que detecta en la ciudad. Ironiza con el evaporado Castillo del Marqués y con su altanera e inoperante divisa. Aquello, ya saben, de movellas jamás pudieron. Pero se siente bien cuando escribe: Debajo del agrada-ble jardín, que se extiende atrayente, a lo largo de la muralla, se abre el vasto pa-norama de la Maragatería. ¡Si don Walter volviera por Astorga!.
Víctor de la Serna es muy galante y expresivo con el Jardín y con Astorga. Vieja ciudad literaria -escribe-, Astorga tiene un jardín sobre la muralla: es un jardín para el discreteo y para la ronda. Desde él pueden verse fabulosas puestas de sol, al fondo el Teleno de color violeta y se pueden cortar flores paradisíacas. También se puede otear el riesgo?. Víctor quizás no oteó el gran riesgo: el tifón caribeño que se preparaba.
César Vallejo no dijo nada, que se sepa. Y estuvo en el Jardín, en una luminosa mañana de verano. Quizás, a pesar del sol, recordaba ya el aguacero de París bajo el cual moriría pocos años después. Nos lo cuenta Lorenzo López Sancho, allí presente. Lo traían en medio, como si fueran las varas de un palio de veneración entre Juan y Leopoldo, Ricardo Gullón y Gabriel García Espina. Le habían llevado a la catedral, la pétrea y rosa. Ahora le mostraban esta otra, leñosa y verde. Se habló allí de poesía novísima y congregadora y se presintió el viejo drama de vencedores y vencidos, bajo los frondosos árboles de la glorieta, con su mínima fuente de rocalla. Y, termina Lorenzo, César nos ofreció en aquel jardín una comunión de poesía y amor. En verdad, era marco adecuado para ello. Hoy sería iluso imaginar allí reunido tan breve, tan diverso y tan bien compuesto cenáculo.
A Gerardo Diego le gustaba, le atraía el Jardín. En aquel verano del 42, creo, el fino poeta montañés fue gala y sorpresa en tertulias y paseos bajo la espesa enramada. Aquel arbolorio, sin señalar nada, pero diciéndolo casi todo, fue su jugoso punto de referencia, su florida piedra de toque en el pensamiento y en el sentimiento configuradores y, al final, inventores, de la Escuela de Astorga. Es más, una serie de pequeños poemas escritos en aquel verano, que recogen mínimas pero intensas pulsaciones astorganas, fluyeron bajo el título ideal, pero con transparencias reales, de Jardín de Astorga.
Concha Espina, en medio de su visión triste de nuestra ciudad, vio al Jardín como una mancha verde y risueña tendida en lo más alto de la muralla.
Augusto Quintana dice de él que es una verdadera delicia para el cuerpo y un sedante feliz para el espíritu. Alonso Garrote lo ve, en un Faro de 1907, como un delicioso rincón umbroso y fresco, apacible y cómodo?. Y Justo de la Vega, en un Pensamiento del 15, dice que no saben bien los astorganos qué joyita envidiable tienen en ese apacible rincón. José A. Vizcaíno en De Roncesvalles a Compostela escribe que El paseo de la muralla recorre parte de ésta y remata en un florido mirador. Y un viajero inglés de 1883, F.H. Deverrell, dice, en su gustoso deambular por lo alto de la muralla, de un encantador paseo plantado de rosales, donde pueden verse antiguas inscripciones.
Y en fin, Antonio Colinas, en su bellísimo Canto frente a los muros de Astorga, ve la yedra negra de los jardines últimos. Pero ve, sobre todo, el jardín incrustado, la arboleda. Ese mirador desde donde se podía beber la hermosura.
¡Qué flores tan hermosas y sencillas para un sencillo y hermoso jardín desvanecido¡.
Una fecha y dos jardines
El Boletín Oficial del Estado del 18 de noviembre de 1944, tan literariamente romo y tan temáticamente árido como cualquier otro, incluía un historiado y florido párrafo, muy alejado de las expresiones y argumentos que configuran la literatura oficial.
El tal párrafo, metido nada menos que en un Decreto, se despachaba así: El jardín de San Carlos, levantado sobre las ruinas de la llamada Fortaleza Vieja, es el rincón romántico de más abolengo de la ciudad. Durante el pasado siglo se convirtió en jardín botánico, dotándosele de gran variedad de árboles exóticos y plantas de belleza insuperable. Sus tapias se han ido enriqueciendo con lápidas de mármol... Y en el centro del jardín se alza un hermoso mausoleo, que contiene los restos del general inglés sir John Moore, herido en la batalla de Elviña.
Este desusado y lírico texto administrativo justificaba la declaración como Monumento Histórico-Artístico del bello jardín coruñés, con la importante consecuencia del refrendo y la tutela que tal declaración suponía.
Ese, hoy día, felizmente vivo y hermoso jardín, fue levantado coincidiendo en la fecha con el nuestro, utilizando similares mimbres y bebiendo en idénticas fuentes estéticas. Fue efectivamente realizado, aunque no por iniciativa municipal, como el de Astorga, sino por disposición del gobernador don Francisco Mazarredo, en el año de 1840. O sea, cuando el nuestro.
Ambos jardines, cada uno por su cuenta, plasmaron en bellas y parecidas formas, los ideales románticos de aquellos años. Ambos se alzaron sobre el borde superior de altivos paramentos y otean, desde entonces, tranquilos y refrescantes panoramas. Ambos cuidaron y acrecentaron sus herbáceas y arbóreas provisiones hasta convertirse en pequeños pero modélicos jardines botánicos. Ambos se asentaron sobre los terrenos con el nombre antiguo y arrasado de una fortaleza y una sinagoga, siguiendo esa querencia del Romanticismo hacia las ruinas. Ambos fueron sombrías y acogedoras vitrinas para ilustres e ilustradoras lápidas, inscripciones y epigrafías. Y, en fin, ambos llegaron a ser lugares de abolengo romántico tanto en una como en otra ciudad.
Hasta ese triste y melancólico episodio que nos recuerda la tumba del general Moore en el Jardín de San Carlos y que es también una romántica historia de amor, podría haber sido evocada en cualquier rincón de nuestro jardín, cuando aún tenía rincones. Porque lo que acabó trágicamente en La Coruña empezó, entre gozos y sombras, en Astorga: el último y apasionado encuentro amoroso de sir John y lady Stanhope.
En una Astorga trastocada por la guerra y por el crudo invierno de 1808, el cuerpo expedicionario de Moore se unió a las fuerzas españolas en retirada frente al mismísimo Napoleón. En esa convulsa Astorga se reunió con su amado la bella sobrina de William Pitt. Y juntos emprendieron desde Astorga, la dramática retirada que terminaría con la muerte en combate del general, mientras reembarcaban sus tropas en La Coruña y lady Stanhope se hundía en la desesperación.
Muchas cosas en común tenían ambos jardines en cuanto a su expresión romántica y a su vocación popular frente a caducas estructuras. Acaso el nuestro tenía un más acusado carácter popular o social, dada su condición municipal, en su día tan original y renovadora, lo que también le confiere carácter histórico. Mientras que el de San Carlos, realizado por instancias estatales, tenía una significación más bien coyuntural, entre histórica y conmemorativa, en homenaje a un antiguo aliado.
Pero en lo que el jardín coruñés aventaja sin discusión al nuestro, es en vocación de permanencia. Alguien podría pensar, leyendo estas divagaciones un tanto sentimentales, que el mantenimiento a ultranza de ciertas antiguallas o melancolías, más o menos románticas, es más bien rémora que estímulo para el progreso y el bienestar ciudadanos. Sería una respetable opinión. Pero no del todo acertada.
En 1840, cuando fueron creados ambos jardines, La Coruña era ya más importante que Astorga. Pero sin avasallar. El número de sus habitantes debía rondar los 20.000 (en 1857 eran justamente 27.354), mientras que los astorganos andarían entre los 4 ó 5.000. O sea, que ni La Coruña era una urbe, ni Astorga una aldea. Por entonces, aquélla llevaba unos siete años de capital de provincia, es decir, tenía casi lustro y medio de Gobernador. Pero no tenía Obispo, y encima milenario, como Astorga. O sea, que una lucía catedral y la otra colegiata. Aquélla tenía un faro y ésta una ergástula, romanas ambas cosas. Y las dos, en aquel 1840, estrenaban jardín porque podían. Es decir, tal para cual.
Por lo visto, en La Coruña nadie ha pensado en aquello de las antiguallas y las rémoras. Y no le ha ido mal del todo. Hoy tiene 250.000 habitantes, aeropuerto, Museo Interactivo, Casa de las Ciencias, Corte Inglés y equipo de Primera. Y, encima, un bello e intacto jardín romántico, que es Monumento Nacional y orgullo de los coruñeses. Flor de la ciudad le llamó Otero Pedrayo, que ya anduvo por estos surcos floreando al nuestro. En fin, que el romanticismo no mata, ni mucho menos, al progreso, como ciertos progresismos tratan de hacer con el romanticismo.
También nuestro amigo dijo de su jardín que era el lugar que concentra bellamente, con un cierto desdén ante los cambios, los temas de la ciudad. Aquí Otero Pedrayo rozó agudamente la metáfora de la catálisis, pues vino a decir que siempre hay algo que no cambia, que no puede cambiar, para que todo lo demás cambie o se transforme positivamente.
Y ahí está el Jardín de San Carlos para demostrarlo. El jardín, como catalizador inalterable e inalterado. Y La Coruña, como espléndido resultado de los cambios y de las transformaciones.
A nuestro Jardín, en cambio, le va otra metáfora: la de la catarsis.
Esta pequeña serie de estampas ha pretendido reseñar la ventura que animó al Jardín durante más de una centuria. Y la desventura de su caída en picado, desde hace un cuarto de siglo, y que es como una increíble catarsis, arrastradora de tantas cosas.
Catarsis que culminará, metafóricamente hablando, con la Cloaca Romana, que es, como toda cloaca que se precie, una especie de catarsis en piedra y con agujero. Y que tendrá un acceso nuevo y lúdico a través del Jardín, con todo lo que ambas cosas, jardín y cloaca, tienen de absolutamente incompatibles.
Estas pobres elegías deberían acabar con un pequeño requiem sentimental, que podría sonar algo mejor cerrando los ojos y con ambientador a mano. Metafóricamente, claro.
Pero miro, con envidia y con los ojos muy abiertos, hacia el Jardín de San Carlos, donde unas románticas cenizas, guardadas en piedra antigua, perduran junto al fresco aroma del mirto, del ciprés y de la rosa.
Roberto ALONSO DOMINGUEZ
Publicado en El Faro Astorgano en 4 entregas en mayo de 1998
Premio de periodismo Ciudad de Astorga (convocado por el CIT) de 1998