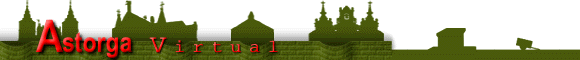
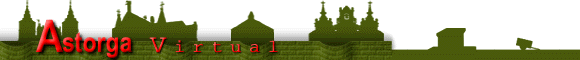
Astorga Virtual. Toda la información sobre Astorga.
Los médicos de mi pueblo
por Lorenzo López Sancho
Recuerdo perfectamente a don Alberto, don Enrique, don Fernando, don Fidel. Cuando don Alberto, que vivía no lejos de mi casa, pasaba por mi calle, mi tía Aurora, advertida por no sé qué misteriosísimo sistema de "sonar" parecido al de los murciélagos, corría a uno de los balcones del gabinete y le miraba caminar, entreabriendo sólo milímetros la celosía. Se ruborizaba intensamente, cosa que yo entonces no comprendía y que hoy me admira. Porque mi tía, que era soltera, debía de pasar no poco de los cuarenta años, aunque confesara la mitad.
Nunca ha sabido si don Alberto, que por entonces andaría por encima del medio siglo, llegó a tener exacta noción de la existencia de la cuñada de mi padre, pero según mi tía Aurora, el ya achacoso galán la pretendía. Nada importaba que el caballero pasara por allí con objeto de ponerle a doña Asunción el fonendoscopio en distintos y muy estratégicos puntos de su abundosa y blanquísima pechuga. Mi tía sabía muy bien que don Alberto "le paseaba la calle".
A don Enrique le enseñé yo muchas veces, no sin profunda contrariedad, la lengua, e incluso me vi obligado a permitirle que me introdujera hasta la epiglotis el rabo de una cuchara de plata cuidadosamente desinfectada con alcohol. Estas humillaciones tardé yo muchos años en perdonárselas a don Enrique, quien, según mi madre, era un sabio, criterio compartido con los siete mil habitantes que por aquellos tiempos debía tener la población.
Don Fernando era el mas asiduo de casa. Nunca he olvidado aquella madrugada imprevista en que, él a un lado, yo al otro de la cama matrimonial, movíamos rítmicamente (arriba, abajo; abajo, arriba) los brazos de mi padre, mientras mi madre lloraba. Don Fernando tenía un cargo importante en el Ayuntamiento, de modo que yo llegué a identificarlo con las molestias de mis indigestiones y con las satisfacciones del cobro de las facturas que mi padre, impresor, le enviaba conmigo, como precocísimo recaudador, cuando sospechaba que en las arcas municipales había rara avis plata acuñada con la efigie de don Amadeo o de Alfonso XII, niño.
Fue siempre don Fidel amigo de la familia, aunque ignoro a qué se debería que nunca viniera a casa en el ejercicio de sus funciones. Tal vez a que era el forense de la ciudad y a los chicos nos intimidaba aquel varón serio, levemente encorvado, de quien pensábamos que tenía muchas más relaciones con los muertos de mala manera que con los vivos, aunque no era así, porque atendía una amplia clientela. Mi madre, que entretenía una parte importante de su doméstico quehacer en fisgar a través de los cristales mientras leía Informaciones (que por entonces estaba de moda) o repasaba alguna ropa blanca, se rió muchísimo cierta tarde de invierno en la que D. Fidel, que pasaba frente a casa, resbaló en la acera, que era puro cristal, y se dio un "guarrazo" imponente al pie mismo de la lechería de Portilla. "Arrieros semos, doña Obdulia", declaró don Fidel sin perder su dignidad, mientras recogía de la escarcha los quevedos y el bastón. Y en efecto, semanas después, a la puerta del Cine Velasco, el doctor tuvo el placer de levantar a mi madre, que se había pegado una culada horrorosa, y de darle, lleno de consideración, unas friegas en la pantorrilla bien torneada, después de haber comprobado con muchísimo respeto que en la otra zona, más carnosa, no se habían producido daños de consideración.
Don Alberto, don Enrique, don Fernando, don Fidel, eran las eminencias médicas de mi pueblo allá por 1918, época vergonzosa para mí porque en mi cortísima edad le decía a mi tío Blas, republicano y librepensador, que yo me sentía francófilo, y al dentista de casa, cuyo apellido he olvidado pero que parecía haber nacido en Heildelberg, que yo era germanófilo, declaraciones que me valían un cachetito en la mejilla y un duro. Bastante menos que lo que algunos periodistas percibirían, veintitantos años después, por formular manifestaciones semejantes. Conocían personalmente a todos los vecinos. Sabían en qué casas tenían que dejar envueltos dos duros en la receta; a quienes convenía enviar por el mes de agosto a la montaña y a cuáles era más acertado remitirles por aquello del "standing", que entonces no se decía así, a pasar quince días y tomarse once baños (siempre impares) en la playa de Gijón.
A mí lo que más me fastidiaba de su ciencia era la obstinación con que recetaban calomelanos y aceite de hígado de bacalao, que poco después sustituyeron por la Emulsión Scott, en cuyo envase había un tío con barbas que llevaba a cuestas un bacalao como una casa, a fin de que no nos hiciéramos ilusiones. Los chicos nacíamos con facilidad. Salvadora venía a las casas con don Fernando o don Enrique, con don Fidel o don Alberto, y en cuanto la parturienta había sufrido "los de a caballo", le atizaba con su mano ancha y gordezuela una azotaina al recién nacido. Nos criábamos bien, por lo regular, y eso que no se había inventado nada de lo que ahora está a punto de hacernos inmortales en cuanto se arregle lo del cáncer.
Tenían consulta abierta en la plaza, en el casino y, naturalmente, en su casa, donde había unas vitrinas con amenazadores objetos niquelados y brillantes que rara vez tenían que usar, porque averiguaban todo lo que nos pasaba por dentro con darnos unos golpecitos con los dedos entre las costillas, tomarnos el pulso o mirarnos detenidamente las orejas, técnica esta última que se hacía molesta por la población masculina de la ciudad tan pronto cumplía los quince años.
El día que don Enrique cerró definitivamente los ojos fue día de duelo en la ciudad, que se quedó como huérfana. Todos fuimos a verle por última vez. Estaba más rechupado que nunca, con su carita afilada por la barbita blanca en punta y enmarcada por el cabello ralo y nevado. Yo, que andaba entonces a trompicones con todas las formas de fe que me había inculcado mi padre, sentí vacilar mi fe en la Medicina. )Cómo podía morirse un sabio como aquél? )Cómo podía la humanidad soportar la pérdida de tan alquitarada ciencia? todavía no había descubierto que la Humanidad hereda y continúa al hombre, y que por eso todo se va perfeccionando, desde Hipócrates y desde Atila, con admirable perseverancia.
Como ahora vivo en una gran ciudad, me pregunto con melancolía si en las pequeñas ciudades, como mi Astorga de los años veinte, hay otros don Fidel, don Fernando, don Enrique, don Alberto, casi fraternalmente unidos a sus enfermos y sabedores de que éstos eran siempre más importantes que sus enfermedades. Mi primera intuición de lo social fue la vaga noción de la huelga del 17, a la que debemos tantos progresos. Si el progreso no sirve para que sigan existiendo don Enrique, don Alberto, don Fidel y don Fernando en sus fieles continuadores, a mí el progreso no me sirve.
Lorenzo López Sancho
Publicado en ABC y El Pensamiento Astorgano