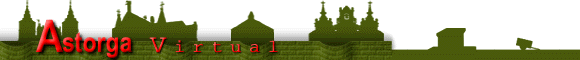
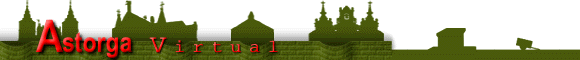
Astorga Virtual.Toda la información sobre la ciudad de Astorga y sus entornos
Astorga, Ruta y Camino. La ciudad en las vías de comunicación
En esta página se incluyen diversos artículos breves en los que se alude a la importancia de Astorga como cruce de caminos, uno de los rasgos que han condicionado la historia y cultura de la ciudad.
por Juan Carlos Villacorta
Una definición, reduccionista y tópica de Astorga, es la que se contiene en la formulación que suma dos sustantivos, el de piedra y el de camino. Y, sin embargo, Astorga, que tiene gravitación de piedra, es una encrucijada de caminos que se bifurcan: los caminos de Santiago, los de la Roma antigua, los de la Maragatería, los de la nostalgia. Toda la trashumancia arriera ha ovillado nostalgias. Ese ovillo -allí donde se afanan maragatos- sigue sin desenredar. Como la memoria vaga tiende a la fantasía, recuerdo los caminos de mi niñez; ora en bicicleta a La Forti o a La Bañeza, ora fatigando el simple aro por los caminos del Sierro o contemplando la tarde, que declina en Peñicas, cuando el último sol es amarillo frente a la lejanía y el viento, o auscultando de bruces el camino de hierro que va, o, mejor dicho, que iba, de Astorga a Plasencia Empalme.
Yo llegaba de Astorga, la máquina achatada y en el vagón de segunda empolvas las horas, decía en Duero, verde y maduro, cuando describía mi llegada a Zamora por tierras valcavadas, pero Zamora es también un camino, el del Duero que cabalga en muchos versos del Romancero.
Cuando el crepúsculo se agrava en el horizonte y sus piedras románicas enrojecen, Zamora, desde su puente de piedra, al irse difuminando la luz, se hace evanescente y yo diría que un tanto misteriosa. Para mí, adolescente, había en Zamora dos caminos: iba el uno a Carrascal; iba el otro al Alto de la avenida. Uno y otro eran errabundos que juntos un día nos vieron pasar, pero Valorio siempre estuvo en el principio, con sus veredas borradas por la usura del tiempo, cuando Valorio tenía un corazón dominguero, musical. Por el camino de Carrascal soñaba con aproximarme a los confines atlánticos, a Os Lusiadas, a Guerra Junqueiro o a Teixeira de Pascoaes y por el Alto de la Avenida al límite de la tentación por los ociosos pinares.
Esos límites prolongaron mucho tiempo al universo de Zamora que siempre ha sido como un rescoldo de viejas encinas y de violetas nacientes. La ciudad, que se repite la misma en sus miradores, fluye lentamente con el paso del río, pero entre el alba y los crepúsculos, entre la rosada anunciación del sol en la torre de san Juan y la noche de las aceñas, hay una sucesión de luces y de silencios, de monótonas memorias de más allá del tiempo, de rostros y cosas muertas que vuelven y de recuerdos humildes que son como nuestros particulares vidrios de botella rotos con los que nos complace ver lo que nos gusta. Yo he soñado los caminos nocturnos de Olivares en los reflejos de las bombillas municipales en el río. Las aceñas, ahora felizmente en trance de restauración, nos retrotraen a la Zamora medieval y pertenecen también al alma de la ciudad: una luna, un monasterio, un tostadero, un lejano ladrido en la noche. Pero el río nos lleva. El Duero es el camino de Zamora. Caminos que empiezan en los arrabales; alguno de ellos va a dar al morir, pero "el charango" que venía de Astorga dejaba atrás los cipreses de San Atilano en busca de la Salamanca de oro y de los Baños de Montemayor.
La vida es un camino que sigue.
Juan Carlos VILLACORTA
Publicado en El Faro Astorgano, en septiembre de 1997
La Vía de la Plata, camino jacobeo
Martín Martínez
La cuestión está en candelero; se nos ha puesto de moda, bien a nuestro pesar, por la rapacidad de grandes municipios que amparados en su prepotencia quieren apropiarse de cuanto atisban puede proporcionar algún beneficio económico.
Sobre la Vía de la Plata ya hemos escrito, en abundancia, unos cuantos astorganos -aunque habrá que hacerlo más- reivindicando algo tan notorio que no es preciso redundar en ello, por ahora. La maniobra surgida en Gijón, por intereses comerciales, se cae por su propia base en esa pretendida "Red de Ciudades en la Vía de la Plata"; al igual que le pasa al otro consorcio que con el nombre de "Interreg" ha surgido en tierras gallegas, con la intención de que el camino de Benavente a Orense se denomine, también, Vía de la Plata. Y es que al olor de unas subvenciones europeas todos suben al carro, carretero, sin importarles un ápice la historicidad de una ruta, de una vía, que está marcada por los siglos de una forma indeleble.
No voy a referirme en estas entregas a la Vía de la Plata; tampoco lo haré‚ a la Cañada de la Vizana como camino de trashumancia ganadera; ambos conceptos están suficientemente claros para no tener que repetir, una y otra vez, la misma palinodia, aunque si el cerrilismo de ciertas ciudades nos obligara a ello habría que hacerlo. Ahora quiero centrarme en un tercer aspecto de la Vía de la Plata -asentado con rotundidad su trazado Mérida-Astorga- que es su carácter de camino jacobeo, de peregrinaje a Compostela, a la búsqueda del sepulcro del Señor Santiago. La Vía de la Plata fue una ruta jacobea que tenemos bien documentada, en su tramo leonés, que es el que ahora nos interesa, vistas las usurpaciones que desde Asturias y Galicia nos quieren inflingir, con el fin de arrogarse unas subvenciones a las que no tienen derecho alguno, si descontamos el de la fuerza y el de la sinrazón. Aunque en este aspecto peregrino, tal vez, los gallegos podrían mantener, un tanto, esas aspiraciones, llamándole Camino Occidental, Mozárabe o como sea, nunca Vía de la Plata.
Si nos ceñimos a la vía romana, ni tirios ni troyanos, o sea ni gallegos ni asturianos -éstos apoyados por León- tienen razón alguna que alegar. Por tanto, la que pudiéramos decir "Denominación Específica de Vía de la Plata" corresponde, única y exclusivamente, al tramo que une las ciudades de Mérida y Astorga. ¡¡¡ Y no más, señores!!!
Ahora nos centraremos en su aspecto peregrino y jacobeo, heredero de aquel carácter romano, canalizador que fue de los romeros que del Sur y Centro de la Península, as¡ como del Norte de África, buscaban Compostela. Y en esa búsqueda, siguiendo el camino ya asentado llegaban a Astorga, a encontrarse con las riadas que avanzaban por el Camino Francés.
Lo recordaba no hace muchos días en Astorga Ramos de Castro, presidente de la Federación de Asociaciones de Amigos de la Vía de la Plata: "En el 896, un poeta árabe, Abracém, decía que eran tantos los peregrinos -por la Vía de la Plata- que era difícil andar por ella". Podemos figurarnos al poeta, como buen árabe un tanto exagerado; pero ello es una prueba, irrefutable, fehaciente, de esas peregrinaciones que ya se realizaban a sólo tres cuartos de siglo del descubrimiento del sepulcro del Apóstol.
Ese carácter jacobeo de la Vía de la Plata a su paso por la provincia de León nos lo ha dejado y reseñado Quintana Prieto en su trabajo Hospitales de la Ruta de la Plata en León (Jornadas Jacobeas 93 "Astorga Jacobea", del Centro Marcelo Macías, 1996). Abre la relación de hospitales -que no es exhaustiva- con el existente en el que fue poblado de La Vizana, fielmente documentado en 1557; en Alija estaba la casa-hospital de la cofradía de San Mamés, asentada en el paraje de El Teso; antes del 1200, el noble Sancho Ordóñez había fundado hospital en Genestacio, mientras en La Bañeza, sin apurar la cuestión investigadora, hay que contabilizar hasta cinco hospitales tales como son, el de la Piedad, de la Vera Cruz, de Santa Catalina, del Carmen y de San Lázaro. De San Lázaro se intitulaba el hospital de Palacios de la Valduerna y bajo la advocación de La Magdalena estaba el de Castrillo de las Piedras; poblaciones todas ellas asentadas en la Ruta o Vía de la Plata.
Y antes de llegar a Astorga, a la vera del conocido y achacoso puente del Valimbre, estaba la capilla de Santiago; la portada de esta ermita, o tal vez de Santa Marina, un poco más adelante, fue la que vendió, en 1750, el cura de Celada a la cofradía de La Piedad, de La Bañeza. Portada de bella factura románica que, polémicamente, se desmontó hace unos años, y que sigue sin reponerse, sin que nadie se preocupe de ello en las instituciones correspondientes y responsables.
Astorga
Entraremos en Astorga por la auténtica Vía de la Plata, por la auténtica Cañada Real y por el auténtico Camino del Sur de los peregrinos; historia, en definitiva, que no se puede cambiar ni tergiversar con espurias intenciones.
La ermita de Santiago, era indicativa de la implantación de un camino de peregrinación sobre la Vía de la Plata; para este menester peregrino desde hace unos años se le viene denominando la Ruta del Sur. En los apuntes que aquí vayamos desgranando nos apoyaremos en un trabajo que, en 1991, presentamos en el Congreso Jacobeo de Zamora con el título "La Ruta de la Plata, vía alternativa" y el subtítulo "Las peregrinaciones en Astorga".
Cuando de peregrinaciones se habla, o se escribe, se cita a Astorga como enclave tradicional, e importante, en el Camino, en el Camino Francés; con un recorrido de la ciudad típico y tópico; con entrada por la Puerta del Sol y despedida por Puerta Obispo. Es el Camino de Santiago por excelencia, sin que los estudiosos de esta materia tengan en cuenta otros alternativos, que los hubo. ¿Qué tuvieron menos importancia por el volumen de peregrinos?, sin duda. Pero no por ello hay que dejarlos de lado, pues jugaron un papel específico en circunstancias específicas. Y como ahora lo tenemos de moda, bien a nuestro pesar, hemos de aprovechar la ocasión para una mayor reivindicación de ese Camino del Sur.
La influencia de estas peregrinaciones en Astorga está dada por la situación de algunos de los hospitales medievales. La mayor parte de ellos y los más importantes estaban asentados en la Ruta Jacobea por antonomasia. Sin embargo, cuatro de ellos están alejados de esa órbita de influencia que marca el Camino Francés. Ese distanciamiento, menos acusado en un quinto hospital, venía dado por la existencia de esa otra corriente peregrina que entraba en la ciudad por otro punto distinto del tradicional, por la Vía de la Plata, por la Ruta del Sur.
Estos hospitales -San Roque, San Román, San Nicolás, Los Mártires y San Martín- nos marcan con toda precisión otra ruta peregrina, la de la Vía de la Plata, y ya en aquel año de 1991 escribíamos en la ponencia "...de la que Astorga era cabecera, aunque ahora quieran arrebatarle esa primacía secular, con nuevos sistemas turísticos empresariales". No es causal, pues, que encontremos un eje secundario de asentamiento de hospitales; es el que cruza la ciudad desde el Postigo -puerta sur- para seguir por la Plazuela del Angel, calle San Julián o Pastelería, Rúa Antigua, Era de San Martín y por el Desafiadero salir a Puerta Obispo.
Por tanto, tenemos ya en toda regla una ruta de peregrinos, que ahora se señala en los mapas astorganos; era la que habían de seguir aquellos que accedieran a la ciudad por la Vía de la Plata. Naturalmente, una vez pasado el Postigo, aquellos que deseasen incorporarse a la ruta francesa tenían oportunidades de hacerlo a lo largo del recorrido. Las calles del Angel (La Bañeza), Bodegones (Prieto de Castro), San Crispín o Cerrajeros (Alonso Garrote), Redecilla (García Prieto), Correo Viejo (Modesto Lafuente), Doctoral y La Culebra, eran otros tantos escapes de esa ruta para incorporarse a la otra más frecuentada. Que ese trasvase se realizaba podemos deducirlo, también, por el asentamiento de los hospitales de la ruta sureña; nos los encontramos en la propia ruta, pero alguno instalado estratégicamente, como el de San Nicolás en lugar que pudiera atender a las dos corrientes; estaba éste en la calle Redecilla, una de esas vías de escape que hemos mencionado, aproximadamente en lo que corresponde al número cinco de García Prieto, hoy solar.
Como a Roma, naturalmente, todos los caminos conducen a Santiago; por ello los hospitales y otras instituciones benéficas no tenían por que estar, necesariamente, en puntos concretos y determinados.
Es más, aunque todos los astorganos hemos asumido un itinerario tradicional jacobeo, a su paso por la ciudad, no todos estuvieron de acuerdo. Angel Sanromán, el primer estudioso de la beneficencia en Astorga, lo desplaza desde la calle San Antonio o Postas por la del Correo Viejo a la Era de San Martín, empalmando as¡ con la Ruta del Sur. Prácticamente el resto de los autores, Matías Rodríguez, Alonso Luengo, Quintana Prieto, Carro Celada y un gran etc., lo reconducen por la calle Santiago, cuyo nombre es definitivo, pasando ante las Emparedadas y la propia catedral.
Estos hospitales de la Ruta del Sur, de los que haremos unas breves anotaciones, estaban como los de la otra Ruta, con el fin concreto de atender a los peregrinos, pobres y transeúntes, o sea cuantos llegaran en demanda de cobijo; y en muchos casos de atención a los propios astorganos, como en el caso de los gremiales.
Al pie de la muralla, San Roque
Nada más llegar el peregrino al pie de la muralla astorgana se encontraba con el primer hospital, en la Vía de la Plata, que se asentaba en el arrabal de San Andrés; como recuerdo del mismo aún permanece la nominación de Plaza de San Roque, titular de aquel hospital y de la cofradía, fundadora del mismo, así como de una capilla; todo ello dedicado a uno de los santos más unidos y enraizados con las peregrinaciones. Plaza esta en la que tuvo asiento el mercado ganadero, heredera de la plaza de San Bartolomé, y donde permaneció hasta que se procedió a la construcción de una amplia y cómoda plaza en el solar que hoy ocupa el colegio público González Alvarez y el Ambulatorio.
Hasta el año 90 escribir sobre la ubicación de este hospital era como escribir en el aire; todos los autores decían que hospital y ermita estaban extramuros de la ciudad; pero resulta que, casualmente, San Roque, abogado de la peste, tiene una doble dedicación, cosa por otra parte extraña; tenemos esta plaza en el barrio de San Andrés y una, aunque corta y estrecha, calle en el arrabal de Santa Colomba de Puerta de Rey, que une la calle de Santo Domingo con la de Pedro de Castro. Ni Matías Rodríguez en su Historia de Astorga, ni San Román en su Beneficencia, ni ningún otro autor nos proporcionaba un documento, seguro y fehaciente, que nos pudiera situar con exactitud el hospital de San Roque.
Por fin en esa fecha de los 90, el 91 concretamente, y con mediación de la casualidad, ya podíamos asegurar que el hospital de San Roque estaba asentado en la plaza de su nombre. El dato nos fue proporcionado por el entonces Archivero Diocesano Honorario, Monseñor Quintana Prieto, quien en la caja 2516 encontró un legajo sobre la cofradía de Las Cinco Llagas, una de las cuales había absorbido a ésta de San Roque, junto con sus pertenencias. El documento es tardío, pero revelador; dato de 1817 y en él se explícita que la cofradía de Las Cinco anota como propia la capilla de San Roque y la sitúa "fuera del sitio que llaman el Postigo". Ahora, si prescindimos de las dudas sobre si era en la calle o plaza y nos podemos atener a un documento fidedigno que nos da su situación en la plaza, a cuya capilla concurrían, todavía, en el siglo XIX los astorganos. Y, además, está en nuestra ruta, en la Vía de la Plata, que es en definitiva lo que nos interesa. Tenemos, pues, tres elementos si no imprescindibles sí base de una institución benéfica: cofradía, ermita y hospital.
Como en la mayor parte del trabajo que vamos a desarrollar, lo iremos apoyando en citas aisladas que aparecen en documentos de otras cofradías, casi todos bastante incompletos, buscando sus correlaciones a lo largo de los siglos. Tanto para este hospital como para los restantes la documentación de Las Cinco Llagas nos será imprescindible, junto con los trabajos realizados por Angel San Román, el ya citado de Goyita Cavero, de su tesis doctoral y alguno otro. En el 92 se publicó esta tesis con el título "Las cofradías de Astorga en la Edad Media", y en 1993 apareció el libro de Quintana Prieto "Hospitales astorganos", trabajos con los que se tiene un estudio exhaustivo y completo de estas instituciones astorganas. Por ello, tal vez, aquel nuestro trabajo carece de interés por haber sido superado, con creces; sin embargo, como aquí nos anima a poner al día la llamada Vía de la Plata con todo el carácter reivindicativo que haya que darle, en él seguiremos basándonos, si bien, por su carácter divulgativo habrá que espigar en otros autores, entre ellos los citados.
Debemos suponer que el complejo ermita-hospital nace de alguna parte, ha de tener su raíz. Y la tiene, precisamente, en la cofradía que se llamaba de San Roque, cuya antigüedad no sabemos, pero habrá que suponerle mucha más de la que nos dan las escasas fuentes; la primera noticia que aparece de esta cofradía es muy tardía; nada menos que del año 1520. En esta ocasión el obispo Alvaro Ossorio, de la familia del marqués, señor de Astorga, decidió llevar la visita pastoral a toda las cofradías de la ciudad, reclamando, además, los beneficios económicos pertinentes. La oposición de las cofradías a este acatamiento fue rotunda, como rotundo fue el empeño episcopal; mandamientos, censuras e interdictos de nada sirvieran; los mayordomos de cada una de las cofradías mantuvieron firme su actitud. El metropolitano de Santiago apoyó la postura del obispo Ossorio, su sufraganeo, pero los cofrades no se amilanaron; recurrieron a Roma consiguiendo de León X un breve pontificio por el que se designaba árbitro de la cuestión al canónigo de la catedral de León, Juan de Mayorga, quien en el mes de agosto de 1521 falló "no competer vesitación alguna al dicho señor Obispo pues consta ser profanas". El obispo solamente podría hacer la visita a las cofradías de San Roque y Santa Bárbara, las cuales habían sido fundadas con la correspondiente licencia del ordinario.
Así que en estos años de 1520 y 1521 tenemos la primera cita de esta cofradía de San Roque, gracias a las aspiraciones un tanto totalitarias del obispo Ossorio.
Cofradía, ermita y hospital de San Roque
La cofradía fue fundada, como hemos visto, con licencia del ordinario, por lo que junto con la de Santa Bárbara, en la parroquia de Puerta de Rey, eran únicas en las que el obispo podía ejercer su autoridad; hemos de suponerla como cofradía espiritual y caritativa, sin la intervención de gremios como en otros casos. Por lo que sabemos, su vida no fue muy brillante, pues a finales del siglo XVI, cuando se inicia la crisis de estas instituciones, la de San Roque estaba absorbida por la del Corpus Christi; en 1590 la del Corpus se hace cargo de los gastos originados por la fiesta de San Roque.
A pesar de la escasa capacidad económica de la cofradía, mantenía su propio hospital, bajo la advocación de su santo peregrino y titular de la misma; también cuidaba de la capilla que hemos visto citada en la primera mitad del siglo XIX. Nada queda de uno y de otra, y hasta el documento de 1817 nada sabíamos, con certeza, de su emplazamiento, a no ser esas notas sueltas que hablaban de su situación extramuros de la ciudad.
Del hospital solamente contamos con las referencias del documento ya citado de 1521. Debemos suponerlo parejo a la capilla de la que hay noticias si no de su emplazamiento s¡ de su existencia; as¡ en 1570 la cofradía de San Esteban -que era la cofradía rica de la ciudad- en un reparto que realiza de limosnas incluye dos ducados para la ermita de San Roque; lo que nos confirma la poca capacidad económica de esta cofradía, mientras la de San Esteban realizaba esta práctica con bastante asiduidad. De la precariedad de sus instalaciones nos da idea la cita de 1598 pues han de derribar la torre de la ermita por el peligro que entraña de derrumbarse; los diez reales que cobró el cantero por hacer el trabajo los abonó, claro está, la cofradía del Corpus.
Angel San Román que no llegó a conocer el documento de 1817, intuía que la ermita y el hospital podían estar en la plaza de San Roque, intuición que nos corrobora esa fecha. Sin embargo lo que no podemos es aproximarnos más a su verdadero emplazamiento que habría que situarlo en la zona izquierda después de bajada la escalerilla. El deterioro total de la ermita, puesto que el hospital ya había sido eliminado por la Cinco, hay que fecharlo en torno al año 1810 con los Sitios de Astorga por los franceses. Esa manzana de casas, que según los testimonios escritos estaban cubiertos de paja, fue incendiada por un grupo de astorganos, que realizó una salida de descubierta, con el fin de que los franceses no pudieran ampararse en las casas para el ataque a esa zona. Definitivamente, en 1817, le perdemos el rastro de la ermita, por lo que la imagen de San Roque fue a parar a la capilla de Las Cinco Llagas, pasando a engrosar el patrimonio común, es ya en 1818 cuando en un acto del cabildo catedral se anota que la cofradía vende las ermita de San Roque y de los Mártires por haber quedado destruidas en tiempo de la guerra.
Esa imagen de San Roque fue venerada en su capilla, siendo de gran devoción para los astorganos que le hacían fiesta solemne el 16 de agosto con misa y procesión a la que concurrían los hermanos, capellanes, muchos fieles, el Corregidor y músicos.
La familia Ovalle, de su mayorazgo, dotó con esplendidez esta procesión de manera que todos los asistentes, incluidos los miembros del Ayuntamiento, tenían su paga.
Una vez trasladada la imagen a la capilla de "Las Cinco" la procesión se realizaba por las calles céntricas de la ciudad y no por las del arrabal de San Andrés como antes. La misma permaneció en esa capilla de la entrada de Puerta Sol hasta que el incendio de 1981 destruyó el edificio, trasladándose los enseres de aquella a la iglesia de San Bartolomé, en cuya sacristía puede verse la efigie de San Roque.
La cofradía de Las Cinco Llagas nació en el siglo XVII con la fusión de las de San Feliz, Santa Marta, Corpus Christi, San Nicolás y Los Mártires. En el XIX, obligada por las circunstancias socio-políticas, y económicas, se adhirió la de San Esteban, la fuerte y rica, que en la anterior ocasión había dado de lado a las otras.
Desde entonces permanece esta cofradía de Las Cinco, con una vida lánguida y con escasa relevancia, de la que forman parte 12 cofrades, buena parte de ellos fuera de Astorga y que solamente se reúnen el día de San Roque para tener una misa y asamblea. De todos los patronos de las diferentes cofradías es San Roque el único que pervive con su memoria, si bien ya sin culto y hasta la misa se celebra en la iglesia de Santa Marta.
Entrando por la Puerta del Postigo
A lo largo de los anteriores párrafos ha quedado demostrado el carácter jacobeo que adquirió la Vía de la Plata, y la importancia que Astorga tenía en este aspecto, para que nadie quiera arrebatarnos lo que es nuestro. Hemos llegado al pie de la muralla, a la puerta del Postigo, allí donde a mediados del pasado siglo se pensó en hacer un depósito para almacenar el agua de Valmanjarín y elevarla para abastecimiento de la ciudad.
Demos unos pasos, crucemos el muro y adentrémonos en la ciudad, como si de peregrinos se tratara. Si queremos unirnos a la riada del Camino Francés tenemos varios escapes: por la calle del Angel, por la rúa Antigua y Bodegones, por San Crispín o Correo Viejo; pero nosotros vamos a seguir la Ruta del Sur y hacer en este último capítulo un somero recorrido por los hospitales que en ella estaban asentados. As¡ que vamos a enfilar la rua de Carniceros (ahora Rodríguez de Cela) porque a cuatro pasos de la plaza San Julián, en la intersección de la travesía de Panaderas (Leoncio Núñez) y La Parra (San José de Mayo) estaba asentado un segundo hospital de peregrinos bajo la advocación de San Román. Se especula que en esa zona, ya por el siglo X pudo haber estado asentado uno de los monasterios astorganos, dedicado a los santos Acisclo, Valentín y Román; y que de este último quedaría el recuerdo en una cofradía existente y en ese hospital cuya documentación, aunque es abundante pueden los curiosos rastrear en los trabajos ya citados de Goyita Cabero y de Augusto Quintana.
Por la calle de Carnicerías arriba nos adentramos en la plaza de San Miguel para embocar en la rua Antigua, y allí al lado, en la calle que se llamó Redecilla (García Prieto) por el número 12 se asentaba el hospital de Los Mártires, que fue uno de los más importantes de la ciudad, anexionándose a lo largo de los años la de Santiago o la de San Adrián, así como la de San Martín; por ello, durante cierto tiempo la cofradía de Los Mártires sostenía su propio hospital y el de San Martín, como también la capilla que se asentaba en la que, todavía hoy, conocemos como calle de Los Mártires. Si el peregrino se incorporaba la Camino Francés por Redecilla, aún tenía otro hospital en su misma calle, el cual venía a ser un servicio dúplice pues su emplazamiento permitía un acceso fácil por ambas rutas. Era el hospital de San Nicolás que se asentaba, poco más o menos, según la documentación sobre el número tres, o cinco, de la actual calle García Prieto. Había sido fundado por bachilleres y beneficiados de la catedral asturicense constituidos en cofradía y se puede aventurar su existencia anterior al año 1340. La capilla la tenían en la "claustra" de la catedral pero el hospital no lo fundan hasta casi un siglo después, calificado como uno de los mejor dotados de la ciudad ya que disponían de numerosas rentas con propiedades por el Bierzo, Maragatería y la Cepeda.
Finalmente, si continuamos por la rua Antigua en ese itinerario del Sur, nos topamos con el último de los hospitales. La que hoy es calle Corregidor Costilla se llamó hasta primeros de este siglo de San Martín; al derribar la vieja casa que fue carbonería de los Cordero apareció la placa que no fue repuesta en su lugar como la de "la Cubera" porque según nos dijeron alguien la distrajo.
Por allí estaba asentado el hospital de San Martín que había fundado la cofradía del mismo nombre, formada por el gremio de los zapateros de nuestra ciudad; aparece en la documentación poco después del 1300 por la donación que le hace una tal Juana Miguélez al igual que a los hospitales de San Esteban y Rocamador.
Final del camino
Iniciamos este largo caminar allá por las inmediaciones de La Vizana, en Alija del Infantado; le ponemos el punto y final en este hospital de San Martín con nombre de resonancias jacobeas por excelencia. Lo único que hemos intentado con estas escasas notas es demostrar a algunos empecinados, allende del Órbigo y del Pajares que la Historia está donde está ; que la Vía de la Plata no se puede desviar a caprichos monetarios e intereses un tanto espurios; que la documentación avala este tramo aún donde antes los romanos, con los rabes y demás gentes medievales, con las peregrinaciones y las transhumancias. Que, en definitiva, la Vía de la Plata discurre por nuestra provincia desde Alija hasta Astorga y nadie puede tergiversar la verdad.
Martín MARTINEZ
Publicado en cinco entregas en El Faro Astorgano, en julio -agosto de 1997
Nostalgias y vivencias históricas de la Vía de la Plata
Luis Alonso Luengo, Cronista Oficial de Astorga
Marco, la edoguetr¡a, Egeria y Toribio de Astorga
Cuando hace unos años pronunciamos una conferencia en Cáceres (Cámara de Comercio, fundación de la Casa de León por su promotor Romo, el entrañable amigo tristemente desaparecido), planteamos el tema de la denominación de la Vía de la Plata. Nosotros pensamos entonces -con Gómez Moreno- que era debido a la octava vía que del Itinerario Antonino se había construido como última (Mérida Astúrica), lo había sido para traer desde el sur la plata que Roma extraía de los yacimientos de aquella zona para unirla al oro de las médulas astures y tomar el camino hacia Roma en aquella famosa expedición que anualmente organizaba el fisco romano. Pero fue el Cronista de Cáceres, Antonio Rubio Rojas, quien nos dio la versión allí vigente que era V¡a Lata, es decir, vía recta y plana. ¿Cuál de las dos versiones responderá a su realidad?.
Pero no se trata ahora de eso, sino de fijar su trazado primitivo que luego corroboró una larga historia de siglos y un futuro que se supone espléndido para esa Vía.
Fue la Vía Octava que completó los 7 caminos del Itinerario Antonino. ¿Para qué se construyó?. ¿Para que por ella subieran las legiones romanas que posadas en el norte de Africa, podían así ser utilizadas desde Astorga para dominar a los Astures en sus constantes rebeliones frente a Roma la codicia del oro- Su importancia quedó plasmada en algo m s trascendente, porque fue la Vía que trajo desde los Santos Lugares, en conexión con la del norte de Africa, para extenderse enseguida desde Astúrica por todo el Occidente europeo, no sólo las buenas doctrinas litúrgicas jerosimilitanas, sino también, las turbias herejías que asolaban la iglesia de Oriente.
Por esta ruta nos llegó el cristianismo y en el siglo II desde Menfis el Mago Marco y con él el Marcosianismo que, pasado algún tiempo, fructificó en el Priscilianismo que hizo que Dictino, Obispo de Astorga, -hereje primero y santo después-, seguido de los 26 Obispos más que con él fueron a la heterodoxia, y luego a la ortodoxia, sentó en el Concilio I de Toledo una unidad de fe para toda la Península Ibérica, en la que luego se basó la unidad política establecida en el III concilio toledano y base más tarde de la idea imperial leonesa, creadora de España.
Por esta Vía llegó -en el siglo III- la famosa Epístola de San Cipriano a los fieles que como unidades cristianas de Astorga cuando la deposición por el pueblo, del Obispo Basílides -acusado de "Libelático" y en cuya carta (que sostenía bien hecha la expulsión del Obispo, que Roma había repuesto)- se ha pretendido ver el primer conato de cisma de la Historia de la Iglesia, que Menéndez y Pelayo niega.
Por esta Vía hizo su periplo a Jerusalén la Monja Eteria -siglo IV- que dio lugar al primer libro de viajes de la literatura occidental cristiana -Itinerario Jerosimilitano- que introdujo en Europa los ritos de los Santos Lugares hasta entonces desconocidos en estas tierras.
Por esta Vía, Toribio mandó a Constantinopla desde Jerusalén, donde antes de ser Obispo de Astorga cumplió el encargo que Juvenal custodio de los Santos Lugares, le confirió, de entregar a la Emperatriz cristiana Pulqueria el retrato que de María había realizado San Lucas, el Apóstol pintor, y momento a momento -siendo ya Toribio Obispo de Astorga- adquirió la alta significación de la fusión profunda de la Diócesis de Astorga y la de Jerusalén, que Toribio junto a Idacio -Obispo éste de Lugo- enviara al Papa San León sus dos documentos, el Conmonitorio y el Libelo, que acabaron con los últimos priscilianistas que aún pululaban por Astorga y Mérida.
El mundo medieval
Pero si fecunda fue para la cultura europea el signo de la Vía de la Plata en el mundo antiguo, tanto más lo fue para la Edad Media española, donde Astorga, gracias a esa Vía, se hizo eje -como hemos insinuado- de la idea creadora de España, la Idea Imperial Leonesa, y clave de la que, bajo el Imperio Carolingio, se llamó Cristiandad.
Hay cuatro hechos fundamentales que nos darán la pauta de lo que Astorga fue, gracias a la Vía de la Plata en el medievo español: el primero fue -cronológicamente considerado- el Concilio de la Abadía del Monte Irago.
Para consolidar la Idea Imperial Leonesa se convocó este Concilio por el Rey de León. Y ello para la "confirmación de los privilegios de los hombres de la Somoza que eran del Obispo" y pasaban, por los acuerdos allí realizados, a formar una unidad realenga.
No tiene duda para nosotros. Ello supuso la confirmación jurídica de una gran idea política corroborada al llegar las huestes cristianas a las márgenes del Duero y unirse al caudillaje de las tropas astures el pensamiento político galaico, el de Cantabria, y el de los Campos góticos -la Idea Imperial Leonesa- dando a la unidad así sentada en el Concilio I de Toledo -tiempo visigótico- y corroborada en el III (tesis de Menéndez y Pelayo), un carácter de unidad en este caso plasmada en la Somoza, como la única realidad de una comarca del Reino de León cuya unidad no respondía a determinismos geográficos, como sucedía con otras regiones de León, sino puramente espirituales y -digamos jurídicos-.
Supuso la confirmación de esa gran Idea -creadora de España- con base en los Concilios de Toledo y para ello, es el propio monarca quien convoca el Concilio en un lugar donde ya la V¡a de la Plata se ha reunido al Camino de Santiago, lejos del frente bélico y al amparo de posibilidades m s políticas que religiosas , haciendo así a la realidad del pensamiento -repetimos- que si un día lo fue del priscilianista Dictino, Obispo de Astorga, resulta el mismo prelado quien en el Concilio I de Toledo llevó a la ortodoxia antipriscilianista a los 26 Obispos que le siguieron.
El segundo momento medieval ya avanzada la historia, aconteció -exaltando la propia Idea Imperial Leonesa- en tiempos de Fernando I de León y de Castilla.
Tras la derrota que este soberano produjo al rey moro de Sevilla, le impuso como condición de paz, la entrega del cuerpo de San Isidoro, que en Sevilla reposaba, para hacerlo Patrono de la monarquía leonesa, como lo había sido de la visigótica.
Y fue por la Vía de la Plata por donde el cuerpo del Santo llegó a Astorga camino de León a hombros de los cuatro hijos del Rey -uno de ellos, el que luego fue Alfonso VI- con su espectacular despliegue sagrado de muchedumbre y el sonar de las campanas todas de los templos de Astorga.
La ciudad entera fue un canto de armonía al Patrono San Isidoro, Patronazgo de la Idea Imperial Leonesa, que se repitió en un segundo momento cuando, en tiempos de Fernando III el Santo, conquistada por este monarca Córdoba y habiendo sido depositadas allí por Almanzor, en su día, las campanas que sus tropas habían arrancado de las torres de Compostela, todas estas campanas a hombros de cautivos islámicos, fueron devueltas a la ciudad del Apóstol y para ello, subieron por la Vía de la Plata y en Astorga posaron siendo saludadas con el repique de todas las campanas astorganas, que duró el tiempo que las compostelanas estuvieron posadas en sus calles.
Y aún hubo un cuarto momento medieval en que la V¡a de la Plata se hizo clave de España y de Europa desde Astorga.
Fue en el siglo XIII, días de Alfonso El Sabio y de la Escuela de Traductores de Toledo. En ella trabajaban juntos y en entrañable amistad, dos traductores alemanes, uno llamado Clemente y otro denominado Peter conocido por El Alemán.
¿Por qué al ser designado Clemente como Pontífice de Roma, tuvo interés en que Peter, El Aleman, fuera Obispo de Astorga?.
¿Por qué y para qué?. Para nosotros, por una fundamental razón. En Astorga, punto de conexión de la Vía de la Plata con el Camino de Santiago, y hasta este lugar fluían los idiomas todos de Europa y todos los del norte de Africa y el Oriente cristiano, y sólo un traductor como Peter podía conseguir la conexión entre unos y otros y hacer que pudieran sentirse uno solo el pensar occidental y el pensar cristiano oriental y desterrar todas las posibles herejías.
Así lo entendió Augusto Quintana en relación con un gran investigador alemán que sienta Cátedra en una Universidad del norte de Alemania.
El siglo XIX
El año 1858 fue para Astorga un verano muy movido. Por la Vía de la Plata, para tomarla desde el Norte, llegó a Astorga el cortejo de la Reina Isabel II.
Recepciones a toda escala. Muchedumbres vitoreando a la reina y al Príncipe Alfonso -luego Alfonso XII- en brazos de su nodriza. Sermón del Padre Claret en Santa Marta. Ofrendas a la Reina de los niños de Astorga. Himno a la realeza con música del Maestro de Capilla, Juan Trallero y letra del poeta astorgano López Anitua. Vals coreado. Recepción en el Seminario con todas las autoridades astorganas y leonesas. Almuerzo real. Velada poética en el Seminario con dos sonetos. He aquí el cuarteto profético de uno de ellos.
La nao del Estado zozobrosa
Tu diestra mano a puerto va sacando,
Con no vista pericia refrenando
De este siglo la onda procelosa.
Y al tercer día salida de Astorga, precisamente por la Vía de la Plata camino de Madrid en una apoteosis de despedida.
El momento actual. Las humanidades y lo económico
Al comenzar el siglo XX el ámbito de cultura que Astorga representaba en León, era puramente humanístico, ajeno casi por completo al mundo económico.
Marcaba la pauta el Seminario con cientos de alumnos y le seguían el jovenado de los Padres Redentoristas "prolongación del noviciado" y las clases de varias academias colegiadas al Instituto de Segunda Enseñanza de León.
Ello formaba a los jóvenes de clase alta de la ciudad que luego se examinaban en el Instituto de León de disciplinas, todas ellas de Humanidades.
Pero las comarcas que rodeaban Astorga, que eran Cepeda, Ribera del Órbigo, Maragatería, etc., habían comenzado a prosperar económica y comercialmente y estaban haciendo la ciudad eje de esta resurrección.
La Vía de la Plata se había transformado en la Cañada Real para la trashumancia por donde los ganados de la montaña de León, se trasladaban anualmente a Extremadura y había nacido el ferrocarril Plasencia-Astorga y que seguía exactamente la línea de la Vía de la Plata enlazando aquí con el ferrocarril del Norte -el Charango le llamaba la gente y así lo recuerda poéticamente Villacorta-, al que se debe una parte muy importante del traslado de las mercancías trashumantes y de otras actividades económicas nacidas a su amparo.
Por todo eso, fue un momento oportuno para establecer en Astorga un colegio de los Hermanos de La Salle -educación a la francesa, de orden fundamentalmente económico- que aparte de las clases de párvulos, comenzaron a emitir disciplinas puramente económicas y a llevar a los alumnos a examinarse en la Escuela de Peritaje y Profesorado mercantil que en León se acababa de abrir.
Una pléyade de la juventud astorgana pobló las clases económicas del Colegio La Salle y obtuvo sus títulos mercantiles en León. Se abrieron Bancos -Astorga ha sido siempre una ciudad ahorrativa y hoy creo que suman los existentes 21-. Y se abrieron nuevas industrias mayores y menores. Y otro gran acierto: la creación de la Cámara de Comercio e Industria de Astorga, que hizo subir estrepitosamente el nivel económico de la ciudad al apiñar a ella más aún sus comarcas; crear más tarde el Polígono Industrial de Astorga; y, en fin, organizar cada tres años la Expo Astorga que la Cámara de Comercio patrocina y que ha revivido La Zuiza -procesión de los Gremios de la ciudad y sus comarcas como exaltación de la Bandera de Clavijo que en Astorga se guarda y es símbolo de su historia económica-.
Todo ello hay que atribuirlo al entusiasmo, la inteligencia y el gran quehacer del actual presidente de la Cámara de Comercio, don Victorino González Ochoa y del alcalde de la ciudad, don Juan José Alonso Perandones, que sin que Astorga dimitiera de su ser de humanidades, han sabido llevarla al signo de la cultura económica para la que estaba destinada.
Los hermanos La Salle
Ya en otra ocasión lo hemos contado, pero no me importa repetir la anécdota.
Eran los tiempos áureos del colegio La Salle establecido entonces en la plaza del Seminario. El piso bajo cobijaba cuatro clases de párvulos gratuitos. El piso alto, las clases de Bachillerato y preparación para el Peritaje y el Profesorado Mercantil.
Los futuros bachilleres éramos nueve alumnos de primer año de Bachillerato, que aprobamos todos en León. Los alumnos de Peritaje y Profesorado Mercantil eran casi 60.
Como éramos sólo nueve futuros bachilleres, los de La Salle habían decidido prescindir del Bachillerato y dedicar las clases de arriba al Peritaje y Profesorado Mercantil y comunicarlo así a las nueve familias de los estudiantes de bachiller.
Tengo una clara visión de la entrevista que el hermano José -rector del colegio- tuvo con mi padre y mi abuelo Luis en nuestra casa de entonces.
Mi abuelo, que había dirigido aulas colegiadas de Bachillerato en Astorga, con su media sonrisa, tan característica le dijo al hermano José:
- Entonces para Vd. queridos hermanos La Salle, ¿no significa nada la formación de Humanidades previas que el Bachillerato comporta?
Y el hermano José, campechanamente, casi atlético su corpachón -el deporte para él era media vida- distendiendo una sutil sonrisa por su rostro rudo le replicó:
- Significa mucho, don Luis, tanto, que nuestra previa enseñanza general primaria es Human¡stica, para evitar derivar ese humanismo inyectándolo en la enseñanza de lo económico y mercantil de que Astorga carece, de la misma manera que el Seminario deriva las Humanidades hacia la Filosofía y la Teología, y en otros colegios privados que Astorga tiene -San Luis Gonzaga o el Liceo-, se deriva en disciplinas literarias, jurídicas, etc... Nuestro Humanismo quiere dar vida a disciplinas económicas y mercantiles en esta Astorga, de pequeño y gran comercio y de pequeña y gran industria, que es lo que necesita, eso que el Obispado ha visto claro al traernos aquí.
Mi abuelo se atusó el largo bigote, carraspeó como era su costumbre, entre sonrisas y, levantándose, le puso la mano en el hombro al hermano José diciéndole:
- Yo iba a llamar a Vs. un poco displicentemente, afrancesados, ahora cariñosamente les llamo astorganados, porque efectivamente, lo que ustedes nos traen, ya ahora pienso que es algo que está en nuestra propia identidad astorgana y que deslumbrados por otros aspectos de la cultura, teníamos abandonados.
El futuro de la Vía de la Plata
Y como final nos preguntamos: ¿cuál será para Astorga el futuro de la Vía de la Plata y cómo el resurgir a su amparo de las comarcas anejas?.
Yo tengo para mí la seguridad de que la Vía seguir pasando por Astorga, transformada en autovía.
Nosotros no lo veremos, porque contamos ya con muchos años. Pero su espléndido porvenir para Astorga resulta evidente, sobre todo si siguen ocupando el puesto de presidente de la Cámara de Comercio una personalidad tan plena como la de Victorino González Ochoa y la alcaldía de la ciudad, un astorgano tan neto y tan amante de la cultura astorgana y de sus comarcas, como nuestro admirado don Juan José Alonso Perandones.
Luis ALONSO LUENGO (Cronista Oficial de Astorga)
Publicado en tres entregas en El Faro Astorgano, en julio 1997
por Juan Carlos Villacorta
Con un gesto que le honra, Caja España que a través de su obra cultural viene dinamizando la realidad de Castilla y León, tanto tiempo menesterosa, ha decidido patrocinar la muestra de "Las Edades del Hombre" que se exhibe en la Catedral de una de las sedes episcopales más antiguas de España, la de Astorga.
La exposición se titula "Encrucijadas"; caminos y culturas se cruzan en Astorga a lo largo de tres mil años de historia de la Humanidad y considero un acierto el título porque toda Astorga es histórica y geográficamente una encrucijada de caminos: encrucijada sagrada, encrucijada cultural, encrucijada nómada.
Mi biografía astorgana es también una encrucijada en la que lo sagrado, lo cultural y la fantasía, que es una forma de nomadismo de la imaginación, se entrelazan. Mis primeras emociones surgieron ante un hule de la Historia Sagrada, una epopeya universal, o escuchando el Ave María de Schubert en el novenario de la Inmaculada en la iglesia del hospital de Las Cinco Llagas, o en la patética cadencia del "Dies irae", "Amara valde" en la voz de don Paco, el Sochantre. El Teleno era mi dios de la nieve y la nieve, el dios de mi infancia. Cuando Astorga amanecía nevada, e iba abriendo caminos en la nieve para ir a la escuela, me creía un "pioneer" sobrehumano cuando en realidad el camino lo había abierto ya antes mi madre para ir a misa en Santa Marta, mucho antes de que nosotros nos levantáramos.
Mi vida ha sido también un camino y un sueño que arrancaba de la Venta de Fuenteencalada ante cuyo pórtico se había parado una carreta maragata que me permitía soñar con los caminos del mundo y en mi biografía hubo también un tiempo fuerte, el de mi niñez en Astorga; un tiempo de mudanza, mi tránsito de la adolescencia a la juventud en la universidad de Comillas y un tiempo de esperanza en mi juventud cuando sólo con esperanza creía poder llegar a conquistar el mundo.
El Teleno astur de las legiones romanas fue el escenario de la puesta de largo de mi fantasía y el Apóstol Santiago montado en burro no sé si un símbolo de la ciudad o más bien una metáfora del pueblo, y sobre el paisaje de mi infancia se yergue, majestuosa, la figura de la Virgen de la Majestad, tan hierática y serena, tan humilde y paisana, que a mí me recuerda a mi propia madre cuando era joven, sosteniendo en sus brazos a Jesús, mi hermano quemado por la metralla en los montes de Navalperal con el corazón helado por una de las dos Españas.
Esa remota majestad prefigura lo que a lo largo del tiempo significaría Astorga. Es una majestad no asombrada sino conforme, no vertiginosa sino apacible, una piedad bíblica consagrada por el bautismo, no un pantocrátor ni una Juana de Arco sino como una moza de la Valduerna, lamparilla de luz apacible en las sombras de la Catedral.
La Maragatería se ha derramado por el mundo porque sus gentes se acostumbraron a soñar y los sueños son nómadas. Aquel carromato que yo vi parado ante la Venta de Fuenteencalada me hizo pensar que la vida es un camino y se hace camino al andar. Desde el hostal Gallego y asomado a una de las ventanas de sus pisos más altos he pensado en este camino. Astorga es un alto en el camino, una encrucijada.
Y ahí están las Vías romanas que fueron en el primer mapa de la geografía cristiana, el Camino francés por el que llegarían los monjes de Cluny por los caminos que antes habían empedrado los mílites de las legiones, que habían conquistado la tierra, el fuego y el aire, y descubierto que el silencio es oro; los mismos caminos por los que luego irían los carromatos maragatos con su lejana polvareda, su farol, sus frenos y la parafernalia de sus cargamentos, en la noche, bajo las estrellas, con la nostalgia siempre de los curvos portones de la casa natal cubierta acaso con paja de centeno majado.
La sombra de esos carromatos se alarga en la Muestra de Astorga en la que figuran todos nuestros más ilustres antepasados, el polvo de muchos caminos, los restos de arte, muchas culturas, yertos ya pero vivos en la oscura certidumbre, que decía Leopoldo Panero, de la Catedral, o acaso convertidos ya en ceniza enamorada en la arqueta de San Genadio, pintada en el XII por algún anónimo mozárabe que cuidara del campo y soñara pintando.
Juan-Carlos VILLACORTA
El Faro Astorgano, junio de 2000